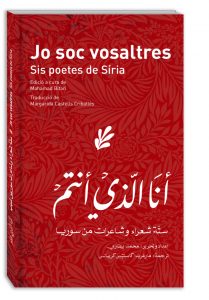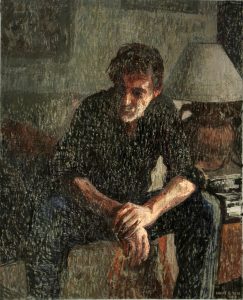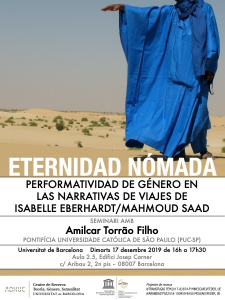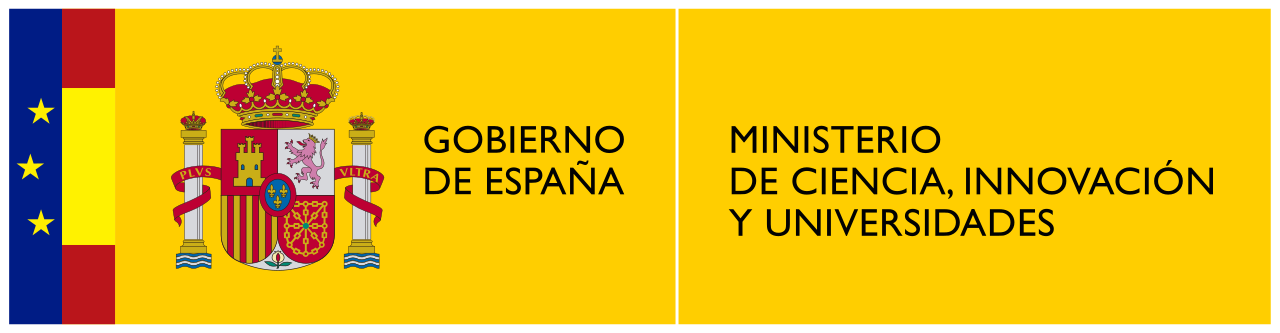En temps de reclusió forçosa, la recerca és una tasca difícil, però més valiosa encara -si cap-. Tanmateix, moltes són les iniciatives que s’estan duent a terme i que ens obren un seguit de finestres més que interessants.
Aflamuna (“els nostres films”, un col·lectiu de directors i institucions àrabs relacionades amb el cinema) posa en obert una selecció de pel·lícules que, d’altra manera, serien de difícil visionat.
De la mateixa manera, el Centre Cinématographique Marocain ha posat a disposició del públic 25 films: aquí.
Aquests dies, també es poden visitar -virtualment- multitud de museus i galeries, però aquí ens agradaria destacar les que ressenya l’article “Art and coronavirus: Middle Eastern galleries to view on lockdown“. També Casa Árabe ha obert el vídeo on es mostra l’exposició actual “Sin límites. (De)construcción artística de las fronteras” on es poden veure obres d’artistes jordanxs.
D’altra banda, han sorgit publicacions per (re)pensar les pandèmies i els confinaments, com per exemple Sopa de Wuhan, tot i que no està exempta de polèmica, tal i com es pot veure en aquest comunicat.
I per què no tornar a visionar (o veure de nou( les conferències que s’han impartit a Casa Árabe, l’Institut Europeu de la Mediterrània (Aula Mediterrània-IEMed) o el CCCB?
Però si encara voleu més lectura, podeu recórrer a catàlegs de biblioteques, com la del National Emergency Library, amb una multitud de recursos impressionant per la docència i la recerca.
Aquesta entrada ha estat elaborada gràcies a un munt de tuits que corren per la xarxa així com per la difusió d’algunes d’aquestes iniciatives a la pàgina de la Fundació Al Fanar.